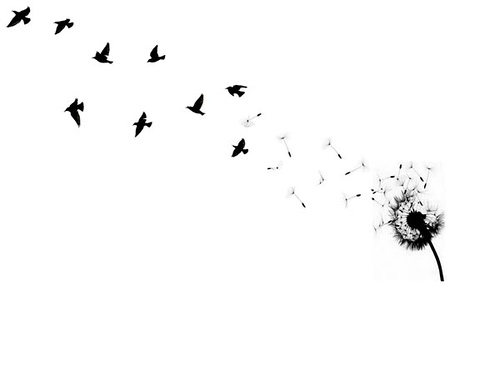A veces el Erizo Fisgón sale a pasear por su ciudad y también encuentra inspiración para escribir historias. Esta salió de un paseo por el barrio con corazón abierto, ojos afilados y libreta en mano.
Miedo a Volar
Cerró la puerta de vidrio, echó llave y comenzó a caminar por esas calles tan conocidas que hoy le resultaban perversamente extrañas.
Los rayos de sol se colaban entre las hojas verdes de los árboles al inicio de la primavera y los pájaros cantaban tan encendidos que alimentaban su osadía.
Eran las dos de la tarde y hacía calor por primera vez en meses. Muy poca gente se veía por las veredas anchas del barrio por lo que no se cruzó con ningún vecino hipócrita que preguntase lo que no quería contar.
Mientras caminaba el olor de los tilos transportó su mente hasta el patio de la abuela Clara… Era la tarde en que cumplía 11 años y festejaban bajo su sombra bailando y cantando. La abuela aún estaba esbelta y derecha como en sus años de juventud pero esa sería la última tarde que bailaron juntas. Sus próximos cumpleaños fueron un otoño, Isabel seguía bailando pero la abuela se deterioraba cada día y se iba marchitando de a poquito. Desde el sillón le repetía: “El tilo siempre estará aquí contigo”… El tilo seguía ahí pero ella hoy necesitaba posarse en otras copas y anidar otros árboles.
Llegó a la esquina de Roca y Cerrito y divisó un taxi a lo lejos. Creyó que su corazón se detenía pero logró levantar la mano para pararlo y subir.
Mientras el auto recorría las calles de la ciudad su mente volvió a volar… Al día en que Carlos entró a preguntar por la despensa del Sr. González. Hacía tiempo que estaba sola en el mundo y ese hombre musculoso de cabello oscuro, de piel tostada y olor a pasión, se acercó al mostrador y le besó la mano como un caballero medieval. Ella solo sonrió, el resto de su cuerpo temblaba sin poder controlarlo. Él volvió el lunes siguiente a la misma hora y cada lunes durante dos meses, hasta que un día frío de julio le propuso matrimonio.
Carlos se mudó a la casa que antes compartía con la abuela, le prometió protección y la aturdió con una pasión desenfrenada. La persuadió de cerrar el negocio y ocuparse solo de la casa. No era lo que ella hubiese elegido pero aceptó y comenzó otra vez a bailar bajo el amparo de las hojas del tilo. Él no la acompañaba, solo la miraba con su sonrisa de dientes apretados.
La pasión la mantuvo embriagada por un par de meses hasta que la agudeza de su instinto la alertó de que algo estaba mal. Aún recuerda la sensación de opresión en el pecho de esa mañana en que su castillo de princesa se derrumbó en el tiempo que él tardó en levantar el puño y asestarlo contra su rostro. Ella cayó por la fuerza del impacto, la sorpresa y la incredulidad. Agarrándose la cara por el dolor no se protegió de la patada que la dejó inconsciente en el mismo piso de mosaicos grises donde antes jugaba a las muñecas mientras la abuela cocinaba.
Fue el primer día de una infinita sucesión de violencia disfrazada de amor. Tras cada paliza él prometía que nunca más y ella necesitaba creer, tras cada herida su corazón se cerraba más y solo podía pensar en volver a bailar con la abuela.
Hasta que algún resquicio de esa voluntad de supervivencia que la mantuvo viva desde pequeña, algo de esa capacidad de soñar infinita que expresaba escribiendo en su cuaderno de flores verdes, algo de la niña que aún vivía en ella la ayudó a idear su huida.
Había comprendido que él nunca iba a cambiar y comenzó a idear su plan de escape. Logró que él aceptase abrir nuevamente la regalería que había sido de la abuela. Quitó el polvo a esas viejas estanterías, limpió cuidadosamente los vidrios que antes estampaba con caramelos y chocolates, lustró uno por uno los adornos y baratijas que había en unas cajas y el primer día de febrero abrió al público.
Se prometió a sí misma que no terminaría el año ahí y con su mejor sonrisa atendió día tras día el conocido negocio. Ocultó muchas veces detrás del mostrador de madera los moretones en las piernas y las heridas sangrantes de los pies, y aunque era difícil maquillar el agravio en su cara, nadie preguntó ni se entrometió.
Abultó las facturas de compra y fue ahorrando peso por peso pacientemente. Soportó aún más golpes por ello, cada vez que él revisaba los libros contables y la acusaba de no saber comprar y estar malgastando su dinero.
Finalmente ese 20 de septiembre cuando cerró la caja al mediodía se asombró de lo mucho que había vendido. Miró por entre los hierros de la reja que custodiaban la vidriera y vio que era un día precioso, el sol calentaba ya el cemento pero la brisa del viento hacía que ese miércoles fuese perfecto.
Él regresaba a las tres del trabajo lo cual le daba dos horas aún. Fue adentro, preparó algo de comer para el camino, sacó el bolso que había ocultado por meses detrás de la pila para planchar. Buscó los documentos, el dinero que había ido ahorrando y su chalina verde. Con ese amuleto en su cuello salió a la calle, puso llave y echó a andar.
Había dejado atrás una vida de maltrato, de hipocresía y mentiras. Dejaba atrás un marido pasionalmente enfermo que magulló su cuerpo y su alma por cinco largos años. Dejaba atrás una larga secuencia de amor, gritos, golpes, denuncias policiales y nuevamente amor, gritos y golpes, muchos golpes.
El taxista la despertó de su ensoñación: “Llegamos Sra.” Isabel miró por la ventanilla del auto, estaban frente a la entrada del aeropuerto. Pagó y se bajó con el bolso apretado junto a su pecho. Fue hasta Informes y preguntó cuál era el próximo vuelo. Compró el boleto y esperó.
Sus piernas no dejaban de moverse como si pudiesen pedalear el tiempo. Al fin escuchó por los altoparlantes que ya se podía abordar el avión. Se apresuró a caminar por la pista con pasos atolondrados. Veía la aeronave a unos pocos metros pero sentía que él llegaría por atrás y la arrastraría de su cabello enrulado antes de llegar a la puerta. Ensimismada en sus pensamientos trastabilló con el primer escalón. Una mano tendida le propuso ayuda: -“¿Tiene miedo a volar?” le dijo un señor que amablemente la ayudaba a subir. -“Mucho. Pero ¿quién no?”